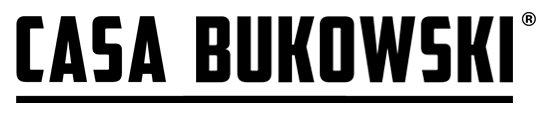GABRIELA MAYER – EL PASADO SABE ESPERAR
El pasado sabe esperar
Hasta que murió su mujer, a Fernández ni se le ocurría pasar las tardes con otros jubilados en la plaza. Porque cuando estaban los dos juntos, las horas se iban rápido. Entre el almuerzo, la siesta, los mates en la cocina, cualquier pavada en la televisión. Marta era una conversadora inteligente. No hablaba todo el tiempo, sino en los momentos oportunos, solo si el silencio se extendía demasiado.
Marta había inventado un juego que a ella le encantaba y a él no le despertaba mucho entusiasmo. Consistía en armar teorías creíbles sobre los vecinos. Por ejemplo, su mujer decía: “El del 2ºG es bancario, porque sale siempre de traje”. O: “La del 5ºA se separó, porque bajó mucho de peso y al marido no lo vi más”. “Sí, seguramente”, se limitaba a decir él. Pero ahora lamentaba tanto no poder escuchar las teorías de Marta. Ni sus críticas a la vecina de enfrente, que jamás saludaba. O al chino de la esquina, por vender yogures vencidos.
* * *
Desde hacía un par de meses, todo era distinto. Comía algo de lo poco que sabía cocinarse, se tiraba un rato a descansar y después enfilaba hacia el centro de jubilados, en la casita blanca bajo los árboles del parque. Iba religiosamente apenas se despertaba de la siesta. Buscaba compañía, deshacer esas tardes tan largas. Leprestaban los diarios, se sentaba a leer en los bancos verdes. Volvía de la plaza cuando ya era casi de noche. Picoteaba algo y se metía temprano en la cama. Miraba la tele hasta que le daba sueño. Generalmente estaba clavada en Crónica y de ahí no se movía. Las carreras del hipódromo lo entretenían bastante. Lo demás le interesaba poco.
* * *
Con la llegada del calor le llamó la atención un hombre mayor que él, flaquísimo y petiso, que trotaba todos los días alrededor de la plaza. Usaba un short fuera de moda, que se calzaba demasiado alto. Y del pecho le colgaba un enorme rosario de madera.
Llegaba siempre poco antes de las seis y hacía ejercicios. Luego se largaba a correr. Se ponía una vincha de tela toalla, como la que usan los tenistas, para dominar el cabello de un raro tono caoba. Alternaba remeras con publicidades a gran tamaño y de colores chillones, que contrastaban con las zapatillas blancas. Por sus hombros angostos y su aspecto frágil no parecía que pudiera dar más de una, dos vueltas. Pero no. Corría sin parar. Lo hacía con pasos torpes y a un ritmo cansino y hasta desprolijo que no modificaba nunca. Ni en la primera vuelta, ni en la última.
A Fernández le sorprendía que, pese a todo, el hombre aquel no cejara y siguiera trotando hasta que se hacía noche cerrada. En la casita blanca le decían simplemente “el que corre”. “Ahí llegó el que corre”. “Mirá la remera que se trajo hoy el que corre”. A él no le terminaba de gustar que le dijeran así, “el que corre”.
* * *
Un jueves, mientras cenaba fiambre barato del supermercado chino, se propuso hablar al día siguiente con el corredor. Pensó algunas fórmulas con las que acercarse a saludar. “Un gusto, caballero”. “Fernández, un servidor”. Ninguna le convencía demasiado. Le costó conciliar el sueño.
Desayunó como siempre, almorzó unos modestos fideos tirabuzón con manteca – mejor ni pensar en las increíbles milanesas con fritas a caballo de Marta– y se tiró un rato a descansar. Luego caminó las pocas cuadras que lo separaban de la plaza. Apenas llegó, una bandada de palomas pasó en vuelo rasante sobre su cabeza. Seguramente un perro acababa de espantarlas. Se sentó en un banco verde y leyó parte del “Diario Popular”, sobre todo la sección de deportes.
Vio llegar al corredor cuando caía la tarde. Tomó impulso y se le aproximó por primera vez. De cerca se lo notaba aún más viejo y arrugado. El pelo, sí, era teñido.
—Un gusto. Soy Fernández, para servirlo.
El otro se lo quedó mirando, sin emitir palabra.
—Qué estado físico, mi amigo, ¿cómo hace para estar así?
—Porque lo hago todos los días —respondió con voz finita, algo cascada—. La entrada en calor es lo más importante. Y luego hacerlo todos los días, por supuesto. Si me permite, arranco.
—Claro, claro. No quiero interrumpirlo. Hasta mañana —dijo Fernández, dando por sentada la presencia de los dos para el día siguiente, que era sábado, y se volvió al centro de jubilados.
* * *
Ese sábado amaneció lluvioso, así que se entretuvo en algunas tareas hogareñas y luego fue a almorzar a lo de su única hija. Hacía bastante que no veía a sus nietos mellizos, algo que siempre le subía el ánimo. Más ahora que estaban grandes y tenían tema de conversación. Los encontró crecidos. Se sintió viejo y extrañó aún más a Marta.
* * *
Dejó pasar hasta el miércoles siguiente antes de volver a sacarle charla al corredor. Ese día se ofreció a comprar facturas en la panadería con la plata de la casita blanca. Y, como si fuera casual, volvió justo por la esquina donde el corredor comenzaba a precalentar.
—Buenas, caballero. ¿Ya largamos?
—Sí, sí, estoy por salir.
—Qué suerte que no hace tanto calor.
—Sí, aflojó un poco.
—¿Se cuida con la comida?
—No, la verdad que no. Solo soy muy sistemático con el ejercicio —dijo y extendió las manos hacia los pies, estirando la espalda corva.
—Se ve, claro, se ve —dijo Fernández, sintiendo el peso de las dos bolsas de plástico—.
¿Quiere acercarse después al centro de jubilados a jugar una partida de bochas o comerse una facturita?
—Gracias, Fernández, pero no puedo. Termino muy cansado, todo transpirado, usted entenderá.
Le extrañó que el otro –seguía sin saber cómo se llamaba- recordara su apellido, tan común.
Se hizo un silencio incómodo, mientras el corredor llevaba el talón derecho hacia el glúteo, y luego repetía el procedimiento con el izquierdo. Oyó la música infantil que venía de la calesita, colmada de niños a esa hora. “Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve, arriba la cafetera, la cafetera con el café”.
—Adiós, buena corrida entonces —lo saludó. El otro levantó apenas la mano, en señal de despedida.
* * *
Ese viernes, una semana después de la primera conversación, vio llegar al corredor a la plaza.
Dejó pasar unos minutos y se le acercó como sin querer. El otro estaba en plena rutina de calentamiento. El día amenazaba lluvia y se sentía particularmente triste. Hacía justo tres meses que había fallecido su mujer.
—¿Cómo anda, caballero?
—Bien. ¿Y usted? —respondió el corredor por simple cortesía.
—Una fecha difícil hoy, fíjese que se cumplen justito los tres meses de que murió mi esposa.
El corredor se quedó mirándolo. —Lo siento —murmuró.
—Lo peor no es volverse viejo. Lo peor es haberla perdido —dijo Fernández, sorprendido de hablarle así a un hombre al que prácticamente no conocía.
El otro se quedó aparentemente sin palabras, con la vista fija en las piedritas coloradas del camino.
—Sabe, Fernández, trotar es una buena forma de volver al pasado. Ahora, si me disculpa, ya es la hora, tengo que empezar. Si quiere hablamos mañana. Y arrancó, como todas las tardes.
Antes de salir, el corredor tocó algo en su reloj.
Fernández se alejó sin apuro y buscó en el centro de jubilados un “Diario Popular” con que pasar el rato. Se sentó en un banco. Cada tanto iba levantando la vista para divisar la silueta con la remera de Pirelli.
Leyó el titular principal, “Aumentan los combustibles un 5 por ciento”, mientras pensaba en qué habría querido decirle en realidad con eso de “volver al pasado”. Tal vez el tipo no estaba en sus cabales, consideró justo en el momento en que las dos piernas flacas y lampiñas pasaban por detrás de las rejas perimetrales cercanas a su banco.
Volver al pasado. Era notable, mirándolo bien, las piernas iban lento, pero no se arrastraban, tenían un estilo. Levantaba los pies unos centímetros del piso y los apoyaba de punta, como dando pasitos de baile.
Volver al pasado. La frase le quedó repiqueteando. Volver al pasado.
Miró el reloj. Siete y cuarto. Si no se apuraba, le iba a cerrar el carnicero. Y su heladera estaba vacía. No aprendía a organizarse para hacer las compras con tiempo. El otro seguía dando vueltas a la plaza. Al día siguiente pensaba llegar seis menos cuarto para preguntarle qué había querido decir con eso de volver al pasado.
* * *
Se despertó antes que de costumbre. Hasta que el reloj de la cocina marcó la hora de la siesta se le hizo una eternidad. Dio vueltas en la cama. Y no pudo dormir.
Se presentó a las seis menos veinte en la esquina donde el corredor ya practicaba su rutina previa al ejercicio. Los dos habían llegado más temprano. Se alegró, tal vez era señal de que el otro estaba dispuesto a explayarse.
—Hola, Fernández, ¿cómo anda hoy? —lo saludó con un dejo de entusiasmo y por fin se presentó—. Avelino Podestá, un gusto.
—El gusto es mío. Mejor, un poco más animado —contestó Fernández. Fue directo al grano, temía que se le escurriera el tiempo en nimiedades. O que Podestá -así que se llamaba Podestá- cambiara de idea y saliera trotando en cualquier momento.
—¿Cómo es eso que me dijo el otro día de volver al pasado? ¿A qué se refiere exactamente?
—El pasado, hombre. El pasado. No me va a decir que no sabe lo que es el pasado. Es ver el pasado.
—¿Cómo ver el pasado? ¿Recordar el pasado, dice?
—No, no, hombre. Yo veo el pasado.
—¿Pero qué es lo que usted ve mientras corre? ¿Son cosas que tiene en la memoria?
—No, Fernández. Es más que la memoria. Mucho más que la memoria. Es el pasado mismo, como le dije. Por ejemplo el otro día lo vi a mi hijo cuando era bebé, tenía unos meses y jugaba adentro del corralito de madera.
—Y además de verlo, ¿lo puede tocar? ¿Lo puede abrazar?
—No, Fernández, es volver al pasado y verlo ahí, tal cual, delante de sus ojos, como una película.
—Qué bueno. ¿Y eso lo puede hacer cualquiera, Avelino?
—Digamos que sí. Hasta ahora solamente lo hice yo, pero creo que tranquilamente puede hacerlo cualquiera que se esfuerce en lograrlo y siga mis instrucciones al pie de la letra.
—Quiero hacerlo, entonces, Avelino. Por favor. Quisiera ver de nuevo a mi mujer. Usted entiende lo que significaría para mí.
—Sí, claro. Déjeme pensarlo, Fernández, a ver cómo podemos hacer, cuál es la mejor manera. Mañana es domingo. Es el único día que no vengo. Tal vez ya se dio cuenta. O tal vez usted tampoco viene los domingos. El lunes. El lunes nos vemos y seguimos conversando. Vaya consiguiéndose la ropa y necesitamos que se ponga un poco en forma. Ahora sí, se me hace tarde —dijo antes de empezar con el trotecito de siempre.
—Le estoy muy agradecido, Avelino —respondió Fernández con un nudo en la garganta.
Emocionado y confuso, se sentó cerca de unos chicos que jugaban al fútbol. Algunas pelotas cayeron junto al banco, pero no atinó a levantarse ni a pegarles con el pie, como otras tantas veces.
—Gracias, don —gritó un pibe, a ver si lo hacía reaccionar. Pero él estaba ahí, inmóvil, mientras pensaba cómo podía recuperar su estado físico.
Nunca había sido un gran atleta, pero de joven practicaba con bastante éxito pelota a paleta en el Club Comunicaciones. Marta, muy orgullosa del par de medallas que se había ganado, las había puesto en el centro del aparador. Seguramente todavía seguían ahí.
Esa misma noche buscó en el placar hasta dar con sus zapatillas Topper blancas, que le había regalado hacía añares su mujer. Estaban nuevas, prácticamente no las había usado. También encontró un jogging gris y una remera de algodón que le había comprado su hija en alguna Navidad.
Tenía un poco de panza, pero seguía siendo un hombre flaco. No tanto como Podestá, pero era flaco. Resolvió que desde esa misma noche saldría a caminar.
Dio tres vueltas a la manzana a ritmo rápido, mientras veía a los comerciantes bajando las persianas de sus negocios. Las piernas le respondieron con alguna pesadez, pero bastante bien.
* * *
El domingo por la mañana logró llegar a cinco vueltas a la manzana. Le dolían los pies y luego recordó que no había hecho la entrada en calor. Al mediodía almorzó en la casa de su hija, jugó un rato a las damas con sus nietos, pero estaba distraído. Le hablaban y él parecía entender recién mucho después. No podía dejar de pensar en su próximo encuentro con Podestá.
* * *
A la mañana siguiente se despertó temprano y se vistió con la ropa deportiva. Antes de hacer las compras, ocasión que también solía aprovechar para charlar un rato con los comerciantes en el mercado de mitad de cuadra, dio seis vueltas a la manzana. Volvió cansado, almorzó y pudo conciliar el sueño, corto pero profundo.
Esa tarde no pasó por el centro de jubilados. A las seis menos veinticinco se apostó en la esquina de la plaza, hasta que apareció el corredor.
—¿Cómo anduvo el fin de semana, Podestá? —le estrechó la mano con emoción.
—Bien, bien. ¿Y usted?
—Me estuve entrenando bastante, sabe. Avelino, ¿puedo acompañarlo hoy?
Podestá lo miró de arriba abajo, despacio. No pareció sorprenderse por el pedido.
—No tengo problemas —le respondió—. Pero salga usted primero. Así cada uno va a su ritmo. Si no se concentra bien tal vez el pasado no viene.
Fernández quiso saber cómo tenía que hacer para volver el tiempo atrás. El otro se soltó el reloj de la muñeca y se lo tendió.
—¿Oyó hablar de los cronómetros regresivos? Yo lo tengo de la época en que mi hija jugaba al hockey. Ahí medíamos los partidos. ¿Pero seguro que está preparado, Fernández? ¿Totalmente seguro?
—Seguro, Podestá, si yo siempre me mantuve en estado, de verdad se lo digo.
—Mire, solo por hoy le doy mi reloj. Tómelo como un gesto de amistad, porque lo veo con muchas ganas de hacerlo. Y por un día que yo no vaya al pasado, no me hago problema. El pasado sabe esperar.
—Gracias, Avelino, de corazón, gracias.
—Escuche bien. Muy bien. Se lo preparo para que cuando empiece a correr arranque el cronómetro. En la primera vuelta no pasa nada. Ya por la segunda va a notar que empiezan a girar los árboles de la plaza. Después, a la tercera, girará todo lo que esté a la altura de su vista. Digamos, por ejemplo, los bancos, los juegos de los chicos, la canchita de fútbol. Más o menos por la cuarta empezará a sentir que se mueve el piso.
Y después irán apareciendo imágenes. Por cada vuelta que dé a partir de ahí, notará que va uno, dos, tres años para atrás. Lugares de antes, diálogos que tuvo, personas que ya no están. Todo puede aparecer.
—¿Y hasta dónde puedo llegar, hasta qué momento de mi vida?
—En general, con el tiempo que corro, nunca retrocedí más de 40, 45 años.
—¿Y cómo se vuelve? ¿Cómo sabe cuándo termina?
—Va a notar que todo empieza a girar otra vez poco antes de que el cronómetro llegue a cero. Y cuando el cronómetro se detenga, esas imágenes del pasado habrán desaparecido. Mire que solo lo comparto con usted, Fernández, porque me cayó bien.
—Y no sabe cuánto se lo agradezco —afirmó Fernández, ansioso por salir.
—Le hago una última aclaración muy importante —dijo Podestá—. Lo único que no puede hacer es parar en el medio. Está prohibido detenerse antes del final. ¿Me entendió?
Fernández dijo que sí. Tenía una combinación de nervios y entusiasmo. Cumplió con esmero la rutina de calentamiento, copiando a su maestro. Se estiró, hacia arriba, hacia abajo, a los costados, hizo círculos con la cadera y los codos en jarra en la cintura. Podestá no se mostraba molesto por la compañía. Más bien parecía sentirse cómodo en su rol docente.
—Vamos nomás —dijo Podestá. Apretó un botón del reloj y se lo abrochó a Fernández en la muñeca.
Fernández salió primero, como habían quedado. Después, Podestá. Durante la primera vuelta se mantuvieron a la misma distancia y no le costó ir al ritmo cansino de su compañero.
Mientras trotaba, Fernández se miraba seguido las Topper blancas. Aunque sabía que, en realidad, tenía que dirigir la vista hacia adelante, como lo había observado tantas tardes. Pasó la primera vuelta. Y la segunda. Miró los árboles. Aún no había ocurrido nada. Podestá se le adelantó. Advirtió el rostro sonriente de su compañero, que murmuraba algo con los labios cerrados que no llegó a entender. También pasaron la tercera, la cuarta. Podestá parecía estar en medio de un sueño. Corría como levitando.
Comenzó a dudar. ¿No era él el que iba a ir al pasado? ¿Se podía ir al pasado sin el cronómetro?
A Fernández por ahora no le sucedía nada extraordinario. Su respiración empezó a agitarse. Podestá iba mucho más adelante, cada vez le sacaba más ventaja. El reloj en su muñeca izquierda efectivamente tenía activada la función de cronómetro, pero no lograba leer los números sin anteojos. De golpe sintió que el corazón le latía a más no poder. No debía detenerse, recordó la indicación de Podestá. Prohibido parar.
Aunque intentaba abstraerse y mantener la mirada en un punto fijo, vio que había salido un pelotón de jubilados del centro y que, apiñados en la cancha de bochas, lo vivaban.
Oía sus propios y rítmicos jadeos. Estuvo a punto de tropezar con una mujer que empujaba un cochecito de bebé, que lo miró de mal modo. Respiraba agitadísimo.
Entonces pensó que podría caminar, que no era lo mismo que detenerse. Claro que no.
Siguió caminando. Sentía la saliva gruesa. Pensó en escupir, pero era algo que siempre le había parecido mal. Aún recordaba los viejos carteles en los colectivos: “Prohibido salivar y abrir las ventanas en época invernal o de baja temperatura”. Le parecía que Podestá había vuelto a pasarlo, aunque no estaba seguro.
Intentó leer nuevamente los números del cronómetro, pero no había caso. Si no se equivocaba, iba por la sexta o séptima vuelta. A lo lejos, resonaba la música de la calesita. “Ahora que estamos solos”. “La leche tiene frío”. Lo envolvía el olor agrio de su transpiración.
Podestá estaba muy lejos, hacía rato que no lo veía. Continuó caminando junto a las rejas de la plaza. Cualquier inconveniente, podría agarrarse. Le temblaban las piernas. “Mañana se lo llevan preso a un coronel”.
Trató de ignorar el cansancio que le aceleraba los latidos del corazón. Y pensar en Marta, pero no lograba visualizar su rostro. Ni de joven. Ni en sus últimos tiempos. En su hija. En los mellizos. Nada, no podía pensar en nada ni en nadie. Solo en su agotamiento. Le pareció que la respiración agitada resonaba por toda la plaza. Sintió la garganta reseca. No podía controlar las piernas, se le aflojaban.
—Muchachos —gritó hacia el centro de jubilados, pero la cancha de bochas de golpe estaba desierta.
—Avelino. Podestá —llamó lo más fuerte que pudo, porque no lograba divisar a su compañero.
Se desplomó sobre las baldosas cuadriculadas. Entonces sí, todo comenzó a girar. Y le pareció ver, en el fondo de un túnel negro, la imagen sonriente de su mujer.
«El pasado sabe esperar» (Alción Editora, 2018)
______________________________________________________________________________
Gabriela Mayer
Escritora, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Publicó tres volúmenes de cuentos: El pasado sabe esperar (2018), Todas las persianas bajas, menos una (2007) y Los signos transparentes (2003).
Dos de los relatos incluidos en El pasado sabe esperar fueron premiados: “El jueves del sillón” ganó el primer premio del XV Concurso Leopoldo Marechal en 2008 y “La terraza” fue elegido segundo premio del Concurso de Cuentos Victoria Ocampo 2015 ”Nelly Arrieta de Blaquier”.
Obtuvo menciones en el séptimo concurso literario de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba (ACIC) con su relato “Vecina” (2020), en el 19 Concurso Nacional de Cuento Corto Babel por “El esquive” (2019) y en el Concurso Interamericano de Cuentos de la Fundación Avon para la Mujer por “Guardarropa” (2003). Sus relatos integran diversas antologías y publicaciones.