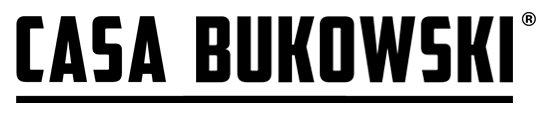Los Despojos – Andrea Armijos Echeverría

Los despojos
Odio el olor a mandarinas. Es la fruta más práctica, la gente las come en todos lados: en el transporte público, en las salas de espera, en las calles, en las aulas de clase y frente al televisor. No es que no sean gustosas, porque lo son, pero su sabor no se equipara a su olor, que se queda anclado a las puntas de los dedos desde el momento en que se abren hasta el final del día. Es tan duro alejarse de los olores en este medio que, otro más adherido a todos los que conforman el mosaico de las sustancias desilusionantes, apremiantes de la enfermedad, anunciantes de la muerte, es una verdadera incomodidad. Prefiero no comer mandarinas.
Estoy sacando tres fundas al día, a este ritmo los olores se multiplican. Allá atrás, la piel se encurte por el ácido ambiental que los huesos y las almas en descomposición producen. El sistema de recogimiento de cadáveres de animales es muy tedioso, generalmente desinteresado. Antes no era tan necesario aplicar ese sistema, los dueños que venían con animales agonizantes, o ya demasiado viejos como para soportar una madrugada fría más, no permitían que los cuerpos se queden en el patio de atrás apilados. Había cierto pálpito de luto que los obligaba a buscar un lugar menos sucio, al menos, para recoger por última vez un cuerpo que en otro tiempo había estado revolcándose por la hierba recién cortada, recostándose en un regazo para reconfortar algunas lágrimas que no entendía, pero sentía.
Aún hay gente así, pero muchas otras personas se despiden de las carcasas sin dolor ni vergüenza. Lo que estuvo ahí dentro se acabó, dijo una vez un viejo un poco ciego cuya gata había sido envenenada. En momentos como esos solo trato de reconstruir la historia, cada una de las historias en las que yo soy un personaje plano, circunstancial y que aparece solo al final, incluso fuera de la trama, para limpiar y recoger la basura que ha dejado la audiencia. Este viejo, imaginé yo, encontró a la gata bajo su árbol favorito de aguacates y en un principio, cuando no era tan viejo, le dio ternura pues la vio engarrotada y temblando. Se acercó y ella gruñó y se erizó como una caricatura de gato, lo cual le gustó porque siempre es interesante y satisfactorio encontrar en la realidad las referencias de nuestras ficciones. Se alejó para constatar que debajo de su cuerpo abatido se refugiaban cuatro gatitos cachorros que aún no abrían los ojos y que por lo tanto estaban medio ciegos, tal como el viejo estaría el día en que su madre muriera. Con esfuerzo, la convenció de entrar y alimentó a los cinco a base de leche y pan un poco duro, igual que en las caricaturas. Arregló el espacio de su estudio para ellos y cuando los cachorros fueron creciendo, les fue asignando hogares. Su plan era dejar ir también a la madre, a quien apodó Gilda, pero se encariñó con ella, de su seriedad que a la vez desplegaba rayitos de cariño sin ser melosa, y se la quedó.
Hasta allí, las historias son dulces y apacibles, me gustan. Lamentablemente, las tramas que puedan graficarse con una línea recta y en la que todo sale bien son muy difíciles de existir. En ese punto, las historias se tuercen, la mayoría porque los animales crecen, porque nace un bebé (siempre la figura monolítica y castradora del bebé), porque nunca supieron enseñarle al animal a orinar en una esquina determinada, entre otras cosas. Este viejo, pensaba yo, terminó por adoptar a Gilda como su compañera y secretaria. Gilda, por su carácter, disfrutaba de la personalidad del viejo que tendía a ser regular con picos de ansiedad, algo que ella sabía manejar o ignorar muy bien. El punto de inflexión, el clímax, la vuelta de tuerca se dio cuando el viejo empezó a perder la vista. A Gilda no solo que le tocó sufrir las torpezas y tropiezos del viejo, sino también su recargado mal humor, su inaugurado desinterés por los días nuevos, su necesidad por apurar el tiempo y morirse. Esas pocas precauciones del viejo consigo mismo se tradujeron en el cuerpo flaco y casi siempre sucio de Gilda. Entre los dos se iba deshilando la conexión que los dueños de mascotas tienen con ellas, la que los egipcios habrían tenido con sus gatos y algunos romanos con sus lobos.
La gata llegó vomitando, blanca, con los ojos tornados y las patas temblándole. Cada vez que la puerta de vidrio se abre, la sangre se me agolpa en las manos y no doy la vuelta a recibir el caso en al menos unos tres segundos hasta sentir que cuento con la fuerza suficiente para soportar los peores pacientes: perros mutilados, con caderas rotas, gatas a punto de morir por partos complicados. Gilda, en particular, no tenía muchas opciones. En el estado lúgubre en el que el viejo entró cuando empezó a quedarse ciego por las cataratas, un espacio en el que la realidad, su panorama de realidad empezaba a verse como un cuadro de Pollock en el que predomina el negro, la pobre Gilda seguramente pasó a un plano secundario, no tan insignificante como el mío, pero ya no principal como el que tuvo en sus primeros años con el viejo.
Intentamos limpiar el organismo de la gata. Mi premura, me contaron después porque no lo noté, fue demasiado apasionada para alguien que acostumbra ver animales agonizar, morir y nacer casi todo en una misma semana. Mientras, el viejo esperaba en una silla metálica afuera del pequeño consultorio, con las dos manos sobre el bastón, respirando fuerte, recordando la tarde en que Gilda se erizó como un dibujo animado para alejar de sus cachorros ciegos la mano grande que se les aproximaba. Gilda murió después de tres minutos, su cuerpo dejó de luchar y aunque latía aún apuñalado por el veneno, solo lo hacía para calmar las venas inflamadas antes de que se cerraran, para que esa última acción no fuera tan abrupta. Al llegar con Gilda aún viva en brazos, no cabía preguntarle al viejo sobre el motivo del envenenamiento, pero de todas formas al hacerlo después, cuando la gata ya no respiraba en la cama de metal, él levantó los hombros y se puso unas gafas negras sobre los ojos. No habría sido extraño que el viejo mismo hubiera envenado a Gilda, convenciéndola de que esta vez su mano se acercaba con un bocadillo para reconectarse con ella, como en el pasado, cuando andaban juntos a todo lado. Gilda no se imaginaba, azorada por el rejuvenecimiento de su relación, que, en ese bocadillo, en ese pedacito de atún ahumado se escondía el veneno.
¿Qué quiere que hagamos con la gata? Le pregunté al viejo, esperando ya con menos esperanzas que antes que me pidiera su cadáver para despedirlo, enterrarlo en algún lugar importante o al menos cotidiano para Gilda. Lo que estuvo ahí dentro se acabó, dijo el viejo viendo inútilmente al estante de juguetes para perros, sin saber dilucidar en qué coordenada exacta se encontraba mi presencia. Me ordenaron meter a Gilda en una bolsa plástica y dejarla atrás con otras tres que esperaban que el sistema actuara, o al menos llegara. El viejo pagó y salió tanteando el espacio, oliendo el contexto en el que se empezaban a cocinar nuevamente olores con diferentes historias, con diferentes finales. El doctor se había quitado los guantes, lavado las manos y abierto una mandarina apoyado en la misma silla metálica desde la cual el viejo esperaba antes que se anunciara lo que él ya sabía que pasaría. Me ofreció un tajo alargando la mano en la que lo sostenía mientras masticaba y escupía en su otra mano las semillas. No, gracias, le dije. El doctor siguió masticando.
Odio el olor a mandarinas porque siempre se abre una cuando un cuerpo se apila allá atrás, dentro de una bolsa que cae al asfalto sucio como las semillas caen en las manos del doctor, una que otra al suelo donde se pudrirán hasta que alguien las recoja con todo el montón de basura que sale cada día del consultorio.
**********************
Andrea Armijos Echeverría (Quito, 1996). Estudiante de doctorado y profesora de español en Ohio State University, Estados Unidos. Maestría en Culturas y Literaturas Latinoamericanas en OSU y Licenciatura en Artes Liberales por la Universidad San Francisco de Quito. Ganadora del concurso-beca de relato Interpretatio 2013 de la USFQ. Ganadora del Lucha Libro Quito 2016. Ha escrito y publicado ensayos y artículos en revistas nacionales e internacionales. Autora del libro de cuentos y prosas poéticas «Cómo tratan las mujeres a sus peces dorados» (FLAP, 2016). Antalogada en «Despertar de la Hydra: Antología del nuevo cuento ecuatoriano» (La Caída, 2017), en «Señorita Satán: nuevas narradoras ecuatorianas» (El Conejo, 2017) y “Ecuador en corto: antología de relatos ecuatorianos actuales” (Universidad de Zaragoza, 2020). Ha trabajado como docente de Lengua y Literatura y editora.
Blog: https://andreaarmijosech.wordpress.com/
Email: andrea.writing96@gmail.com