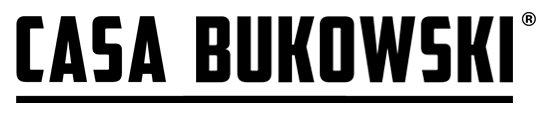MANUEL BALLAGAS – EL SENDERO DEL JAGÜEY Y EL ALGARROBO
“Las turbias aguas del río
son hondas y tienen muertos;
carapachos de tortuga,
cabezas de niños negros”.
Nicolás Guillén
Balada del güije
Cerca de Artemisa, por las lomas del Cuzco y el Rubí, culebreaba hace mucho tiempo un angosto camino rural donde a veces se escuchaban silbidos y voces de lo más extraños. Me lo contó mi abuela materna Eloína, que nació por esos rumbos poco después del fin de la esclavitud, y murió a los ciento dos años en Miami.
Los silbidos, breves pero fuertes, y las voces melifluas, como de calamitosas doncellas, parecían provenir de un sitio particular de ese sendero; un tramo corto cubierto de hierbajos y vainas secas que mediaba entre un frondoso jagüey y un viejo pero robusto algarrobo. No sé si al cabo de todo este tiempo los árboles siguen en pie y si los horripilantes chiflidos se oyen todavía.
La mayoría de quienes pasaban por allí en ese entonces se persignaban y seguían su camino con el credo en la boca, sin prestar atención a los misteriosos llamados. Más les valía, porque sobre lo ocurrido a los imprudentes y curiosos que retrocedían, o siquiera volvían la cara hacia aquel sitio, se hacían entre los lugareños conjeturas muy tremebundas.
Mi abuela solía referirme sus cuentos en voz queda, deteniéndose de cuando en cuando a mirar en torno cautelosamente. No todos eran relatos de aparecidos y sucesos extraordinarios -en ocasiones sólo me contaba episodios de su azarosa existencia- pero a veces hubiera preferido que me hablara de otras cosas.
A mi edad entonces, cualquier mención de fantasmagorías y ruidos inexplicables acababa por darme escalofríos. Después de oír aquellos cuentos, a veces me costaba mucho conciliar el sueño. Aún así, creo que, en el fondo, los relatos terroríficos de mi abuela han de haberme gustado un poco, porque al cabo de tantos años algunos no se me han olvidado todavía.
Uno en particular me impresionó mucho; de un hombre canoso con espejuelos, vistiendo un traje muy blanco, que mi abuela vio una vez sentado en un sofá de la sala de su casa. El desconocido fumaba un puro mientras contemplaba pensativamente a la gente que pasaba en ese momento por la calle Jovellar, cerca de la universidad, donde mi familia vivía a la sazón.
El aroma del cigarro embargaba el ambiente, trayéndole a mi abuela gratos recuerdos de su padre, muy aficionado a los habanos. Extrañada por la presencia del elegante señor en su casa, fue a indagar con su hermana más joven. Supuso que se trataba de un enamorado de ésta y le enfadó mucho que no le hubiera advertido de su visita.
Su hermana, empero, no tenía idea de quién podía ser.
Corrieron ambas entonces a confrontar al intruso. Pero al verlas llegar éste se desvaneció en el aire con un leve gesto. La hermana de mi abuela le reconoció: era el general Gerardo Machado, muerto poco antes en Estados Unidos. Pensaron que podía tratarse de una alucinación, mas la fragancia del tabaco inundaba todavía la sala, cual rastro indeleble del espectro.
Otra vez, mi abuela me contó que tras mudarse a comienzos de siglo a su primera casa en La Habana, se vio en la necesidad de lavar ropa ajena para sostener a sus muchos hermanos. Se usaban en ese entonces los vestidos de mangas largas, cuellos altos y empinadas hombreras, muy almidonados, para que al más mínimo movimiento, produjeran un ruidito peculiar. Era la moda.
Después de lavar bien los vestidos, ponerlos a secar y plancharlos con abundante fécula, mi abuela los colgaba de unas perchas que tenía en una habitación. Luego se echaba a dormir hasta la mañana siguiente, cuando las dueñas de las prendas o sus criadas acudirían a recogerlas. Pero una noche de esas, me dijo, su sueño se interrumpió bruscamente.
Temerosa de que hubiera un ladrón en la casa, echó mano de una tranca que guardaba cerca de su cama para trances semejantes, y caminando en punta de pies siguió el rumbo de un rumor apagado e intermitente que parecía venir del cuarto donde pendían los vestidos.
Mi abuela se imaginó a una rata, de las muchas que poblaban La Habana de esa época, royendo la ropa, o a una de esas mariposas enormes que en Cuba llaman brujas, dando tumbos, desesperada, para escapar de entre las paredes de aquel aposento. Se hizo otras conjeturas, pero lo que vio al abrir la puerta del cuarto le heló la sangre.
Zis zas, zis zas.
En la penumbra, los vestidos vacíos marchaban en perfecta fila de un lado a otro de la habitación. Alcanzaban un costado del cuarto, daban media vuelta y regresaban luego al otro extremo. Se contoneaban al unísono, y al desplazarse una y otra vez, el roce del tul producía el peculiar chasquido con que las cubanas de entonces buscaban llamar la atención.
Zis zas, zis zas.
¿Qué espíritu oscuro los animaba? ¿Quién podía moverlos a trasmano, como marionetas? Mi abuela me contó que para cuando volvió en sí y abrió los ojos ya había amanecido y los vestidos ocupaban su lugar, muy quietos, en las perchas.
A veces pensaba que mi abuela sólo repetía historias ajenas o que se las inventaba para paliar mis tedios de niño huérfano y enfermizo. (Yo padecía unas fiebres raras desde que mi padre había muerto y mi familia temía que me fuera a morir también). Pero los muchos detalles personales con que sazonaba sus relatos me hacían dudar que fueran entero fruto de la imaginación.
Y es que no pocos de aquellos cuentos tenían por escenario la colonia de caña de azúcar en que mi abuela nació en 1878. Su padre, José López, se había afincado, muy joven, en un apartado terruño de Pinar del Río después de salir de Asturias, huyendo de una guerra o Dios sabe qué. Allí se casó con una judía alemana. Cultivó unas tierras que compró y tuvo doce hijos. Nunca creyó en fantasmas.
La judía, en cambio, de nombre Rafaela, era bastante supersticiosa y acostumbraba aleccionar a sus hijos -entre ellos a mi abuela, entonces una cría- recitándoles leyendas de unos seres etéreos que habitaban los bosques y lagos de su país. Mezclaba éstas a menudo con relatos oídos a comadres africanas de aquellos campos.
Una le habló del enano prieto que se le apareció a una hija suya la noche antes de su boda. La impresión que le dio fue tal, que la cara de todos los niños que concibió después se parecían de alguna manera a la de aquel monstruo. Otra había visto cómo Leandro, un guajiro de por allí, echaba plumas y volaba como un cotunto, y después se volvía majá para escurrirse en los laberintos de la manigua.
Rafaela estaba convencida de que en una finca no lejos de aquella colonia se escondía un hombre con alas de murciélago y cara de jutía. Pocos le habían visto, decía, porque salía a volar solamente de noche oscura, por no avergonzar a sus padres, que le creían muy hermoso. “¡Uh … Uh…!”, graznaba antes de posarse en los techos de las casas que pronto visitaría la muerte.
Los niños alzaban las miradas, como si el pájaro estuviese arañando las tejas de su hogar. El horror les calaba más hondo, empero, si su madre empezaba a hablarles de un alma en pena que sólo ella era capaz de ver. Rafaela la llamaba dybbuk. Y si no rezaban antes de acostarse se les podía meter en el cuerpo, y arrastrarles hasta el camino del jagüey y el algarrobo.
Yo nunca había puesto un pie en ese lugar. Sólo supe de él por los relatos de mi abuela, pero me lo imaginé muchas veces: lúgubre, frío, solitario, las ramas de los árboles como brazos de esqueletos tentando al cielo. Un guardián implacable raptaba a los incautos que lo visitaban, engatusados por los murmullos extraños que escuchaban al pasar por allí.
Era el espíritu de un esclavo muerto antes de reunir las monedas suficientes para comprar su libertad. Ciega de dolor, su ánima vagaba aún por esos rumbos, protegiendo la botija en que las enterró y cargando con cualquiera que la rondara. Yo me moría de curiosidad; aquel cuento no parecía tener final. Así que pregunto:
-¿Y adónde se los lleva?
Mi abuela mira en torno y se persigna antes de contestar.
-A la boca misma del infierno -dice.
Trato de incorporarme en la cama y no puedo. Arde mi frente. De pronto, de alguna parte, nos llega el apagado retumbar de un trueno. Yo hubiese querido cerrar los ojos, pero no me atrevo. Cada vez que lo hago, me envuelven las sombras y temo no volver a a abrirlos. Me cuesta hablar. Por eso doy dos golpecitos en la mesita de noche, como un fantasma, cuando mi abuela me pregunta si todavía estoy ahí, si aún escucho sus cuentos interminables desde aquel lecho vacío …

Manuel Ballagas nació en La Habana, Cuba, en 1948. Publicó su primer relato a los 15 años, en la revista Casa de Las Américas. Muy joven, fue parte también del consejo de redacción de Ediciones El Puente. Un libro de relatos suyo, Con temor, motivó la clausura de ese empeño editorial. Obtuvo mención en el Premio David de 1967 con el libro Lástima que no sea el verano, que no fue publicado. Trabajó como crítico de cine en los medios de radiodifusión de Cuba. Reside desde 1980 en Estados Unidos, donde fue editor en The Wall Street Journal, The Miami Herald y The Tampa Tribune. Fundó y codirigió entre 1981 y 1984 la revista literaria Término. Entre 2000 y 2003 fue consultor editorial de la revista Foreign Affairs en español. Ha publicado relatos, reseñas y poemas, además, en las revistas Gaceta de Cuba, Escandalar, Mariel, Linden Lane Magazine, Contratiempo, Sinalefa, Otro Lunes, y Revista Hispano Cubana. Es autor de dos novelas, dos libros de relatos y un libro de memorias. Reside en Miami. Obras suyas han sido traducidas al inglés, francés, alemán y polaco. Actualmente se desempeña como consultor de medios, traductor y relacionista público. Es hijo del poeta cubano Emilio Ballagas.