Manuel Salvador Medrano – ASMR

Manuel Salvador Medrano (1996, Estelí, Nicaragua). Pintor, cuentista y profesor de educación secundaria. Graduado de la carrera de Humanidades y Filosofía en la Universidad Centroamericana (UCA). Participó en el Taller literario en la modalidad de cuento (2015) impartido por el cuentista Henry Petrie. No ha publicado ningún texto. Tiene un libro de cuentos inédito. Actualmente imparte clase de Lengua y literatura en el colegio Estelí Erika Mena de Valenzuela.
ASMR
Tome un ansiolítico, esa noticia nunca es fácil de digerir. Ahora, por lo que voy a decirle, va pensar que soy un hombre desalmado, pero entienda que solo trato de ser razonable, ningún otro médico le hablará con tanta franqueza. Yo no voy a engañarlo, como harían mis colegas, dándole esperanzas falsas, diciéndole que podemos hacer algo, porque no es cierto. La verdad es que no se puede hacer nada. Mire, los hospitales públicos no tenemos las condiciones para una cirugía de esas, y si acaso se reúnen todas esas condiciones, va a tomar mucho tiempo y, aquí entre nos, dan preferencia a la gente allegada al partido, usted comprenderá… Por otro lado, una cirugía de ese tipo en una clínica privada… con todo respeto, con un salario de maestro no va a poder cubrir esos gastos. Tampoco le recomiendo aventurarse a pedir limosna: kermeses, rifas, subirse a los buses… ya nadie colabora, ¡y tienen buenas razones! los estafadores han hecho perder su credibilidad, ¡y a veces hasta los mismos pacientes!, hubo uno que se gastó lo recaudado en un gran bacanal, que incluso se alargó hasta varios días después del entierro. Mi consejo profesional debería ser mandarlo a descansar, prevenirlo del estrés, pero dejaré de lado el manual, y seré totalmente honesto, porque lo considero un amigo: usted es pobre y no puedo aconsejarle tal cosa. Discúlpeme por hablarle así, sin tapujos, pero yo sé lo que hablo cuando le digo que no se puede hacer nada. En el poco tiempo que llevamos de conocernos, me ha dicho que su trabajo es una mierda, y que esa mierda es apañada por el ministerio, no le van a subsidiar un solo día por enfermedad; también me ha contado que no tiene ni hijos ni parientes que le tenga afecto y que sus familiares en el extranjero apenas se acuerdan de usted, desde ya le aviso que no va a conmover a nadie, nadie va a cuidarlo y ni procurarse lo necesario; además, esta economía vuelve los corazones de piedra. Su situación es complicada. Pero no me malentienda, no lo estoy incitando a colgar la sondaleza sobre una viga. Al contrario, le voy a dar un buen consejo para sobrellevar su amargura, a todos los pacientes en su situación les recomiendo lo mismo: Disfrute la vida. Pero disfrútela bien, calzando bien sus zapatos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, yo sé que un pobre viejo sin mérito como usted tiene poco de que alegrarse, así que lo animo a disfrutar de su día a día, ya sabe, de las pequeñas cosas: saboree el pan duro de la cena y el hambre; regocíjese bajo el rayo hiriente del sol del medio día, disfrute la fatiga del bus en las horas pico; no de su pie un paso sin complacerse en el dolor del juanete; no enjuague las lágrimas que le provoque el estrés; oblíguese a amar la gastritis; rasgue sus vestiduras; pegue un grito desesperado al cielo; póngase el cañón del arma en la boca y arrepiéntase… No me mire con esos ojos, lo digo en serio. Mucha gente encuentra una estética en esas situaciones precarias. A ver, una pregunta seria: ¿Qué puede ser peor? ¿sentir algo o no sentir nada por estar muerto? Piense bien en eso unos segundos. ¿¡Ah ya lo ve verdad!? Mire, yo no soy psicólogo, pero tengo una terapia que ha ayudado a muchos de mis pacientes. Todos murieron con una sonrisa, lo sé porque fui invitado a sus entierros. Pude verlos, daban la impresión de estar vivos detrás del cristal de la caja. Como aquella impresión… ¿Alguna vez leyó Cien años de soledad?, ¿No? bueno, mis muertos tenían esa expresión que dejó traumado a José Arcadio Segundo cuando presenció un fusilamiento por primera vez, cuando creyó que el fusilado fue enterrado no solo con vida sino felizmente. Para no quitarle más tiempo… No reacciona ¿Está en shock? Le pido disculpas. Pensé que por ser amigos podía tomarme esas licencias. Mire… solo siga viviendo con la misma dignidad que lo ha hecho toda su vida. Por mi parte, haré algunas llamadas para ver si lo puedo ayudar con su caso. Pero no se haga ilusiones, le advierto que yo no tengo mucha influencia. Veo que no había pensado con seriedad el día de su muerte. Sí. Ya lo creo. Mire, yo trabajo codo a codo con la muerte y he visto incontables agonías, le aseguro que no es la gran cosa. Morirse no es más que un susto, un sofoque, asfixia con todos los músculos crispados, después es dulce, dulce como un sueño sin recuerdos. Si tiene mucho miedo a enfrentar ese momento yo le puedo ayudar con la terapia de la que le hablaba. Tengo una tesis al respecto. Sí, ya sé que le dije que no soy psiquiatra, pero fue solo porque no me aprobaron una prórroga para entregar la tesis. Ya sabe… la burocracia. Pero yo y muchos de mis colegas coincidimos en una cosa: que yo hubiera sido un psiquiatra excelente. Volviendo al asunto de la tesis, voy simplificarlo mucho: consiste en revelar, por medio de la hipnosis, el día de su muerte en un día ordinario. Le aseguro que esto le va a quitar el miedo. No, no se preocupe, no voy a cobrarle nada. Perfecto. Entonces, recuéstese aquí. Cierre los ojos. Escuche mi voz, solo mi voz. Ignore todo lo demás. Ahora imagínese en las puertas de su casa, destraba el candado y corre la aldaba fuera del hueco. Llega de trabajar. La tarde empieza a teñirse de ese azul cerúleo de nostalgia que anuncia la noche. Los zanates se guardan en los árboles, entre sexuados y vigorosos trinos se van amontonando en las copas, y los cantos le alborotan la migraña en las sienes. Después de abrirse paso entre un tropel de objetos desperdigados: huesos secos cubiertos de hormigas, un basurero rebalsado, cáscaras de plátano sobre la mesa, medicamentos y platos sucios, baja sus cosas en una silla que también hace de perchero y mansamente se entrega a los oficios domésticos. Con aire ceremonioso, recoge los trastes uno a uno, primero los platos de mayor a menor, seguido de una torre de tazas puestas audazmente en equilibrio, luego los tenedores y cucharas descollando como vigías en la cofa de un navío antiguo. Se dirige al lavandero llevando todo hábilmente en una sola mano. Tuerce la llave y el agua se retrasa, solo se escuchan los movimientos ahogados del agua en el fondo. Segundos después, se desliza un caudal tan pobre que apenas rompe la lividez del agua estancada en la pila. Tal acontecimiento lo hace pensar en los centavos de la quincena, en los dos tercios que serán trocados por las provisiones del domingo. Piensa en la comida del gato, en los frijoles, en la verdura, en la carne… recuerda que la última vez que abasteció la despensa le vendieron carne dura y que el vecino le recomendó un buen carnicero. Usted toma las riendas de la imaginación y recorre con prisa las calles y referencias hacia ese tramo del mercado, pero enseguida se interrumpe el recorrido, porque lo alcanza la funesta muerte, que se presenta como un hormigueo que empieza desde un punto inexacto del brazo y que irradia hasta la derecha de su tetilla izquierda. Imagine que detiene el paste y que lo pone junto a un escuálido taco de jabón. Sin secarse las manos, sobre la camisa, se palpa un corazón que no siente pero que al instante se hace notar tímido en el fondo de su ancha caja torácica, con la misma arritmia que ha sido suficiente para tenerlo en pie todos estos años. Usted no reconoce ningún peligro, simplemente lo ignora y, como otras veces, termina diagnosticándose estrés.
Mientras enjuaga la grasa de los platos, piensa en su trabajo, el que le suma un cansancio inmenso. Se deja llevar por el recuerdo de la escena en la oficina del director: el director irritado que, fingiendo leer una constancia médica, hilvana un discurso para reprenderlo a usted, y el padre que a voz en cuello lo acusa de irreverente, y el estudiante aplastado en una silla, desentendido de los caminos de la discusión, sin aparente interés en su destino, con la mirada evasiva, unas veces huyendo entre las persianas y otras entretenida en los objetos. Usted, bien entendido en asuntos pedagógicos, sostiene que la depresión es una buena razón para conceder una o dos prórrogas cuando mucho, no para omitir un examen con la nota completa. Después de la lectura, el director se saca los lentes y finge democracia preguntándole si cree poder hacer algo, al tiempo que le hace una seña con los ojos para indicarle que el joven no es cualquiera, sino que es hijo de uno de los hombres del partido. Usted comprende todo, finge un cambio de parecer y se despide seguido de varias promesas y palabras condescendientes. Tres veces se golpeó en el pecho en el baño, animando y reprendiendo su blando carácter y blandas convicciones, pero tres veces lo venció el temor al hambre y el convencimiento absoluto de que toda satisfacción laboral es un lujo en estos países. Piensa en los que se fueron, sus colegas, sus vecinos, los pintores de brocha gorda, los houseman, los cocineros, todos ellos allá ganando en una semana que usted aquí en seis meses. Hubo un tiempo que, celoso de esas fortunas que se presumen, lo sedujo el viaje, irse en caravana a cruzar el Río Bravo, pero la vejez lo detuvo, porque el alma de un pobre viejo que empieza a encorvarse sobre su lomo ya no tiene el vigor ni la fuerza para esos trabajos.
Ahora imagine que su gato llega de la calle maullando y restregándole el cuerpo con la cola erguida. “¿Ah tenés hambre? ¿no te dio de comer el vecino?” le reclama usted. Al instante, ve al gato como un salvador, su maullido estridente lo ha arrancado de las fauces de un instante amargo. Se inclina y lo acaricia un momento. Pero el alivio no dura mucho, en medio del culebreo del gato entre sus piernas, los pelos se van quedando pegados a su pantalón y esto lo irrita, entonces aparta de usted siseando y abanicando con ambos brazos hacia el suelo, porque recuerda que es preciso repetir el mismo pantalón al día siguiente. Pone los tenedores en una pana con agua y deja encendida la llave para llenar la pila, calculando que no se rebalse mientras regresa de cambiarse de ropa.
En el cuarto, prende una luz fría y opaca que parpadea varias veces iluminando libros, platos y tazas desparramados por un viejo escritorio, y ahora son las tazas las que lo irritan porque creyó que solo le faltaba lavar los tenedores. El bombillo, luego de unos parpadeos erráticos, se apaga. Usted le menta la madre mientras estira su mano derecha en busca del recuerdo de la escoba cerca del ropero. Siente crujir un objeto debajo de uno de sus pies y el bombillo, con un parpadeo burlón, alumbra sus únicos audífonos. A tientas, les da una patada que los hace ir a parar debajo del ropero, golpe de gracia que lo hace pensar en lo ridículo que es protestar frente a estos acontecimientos que provoca uno mismo, porque recuerda que usted los quiso dejar ahí en la mañana, por no agacharse cuando iba tarde, y ese acto fue idéntico a decir “no me importan tanto». Logra tocar la bombilla con el palo de la escoba y la luz se estabiliza. Se dirige al baño, camina hacia el lavabo y prende una luz flava que ilumina un rostro barbudo y grasiento frente al espejo, momento que le recuerda agregar gilletes a la lista de compras. Se queda viendo al espejo unos segundos, escucha los grillos y el murmullo de una lámina de cinc que abanica el viento. Luego de unos minutos y quién sabe por qué rutas y entresijos del pensamiento, usted profiere una pregunta: “¿qué debo hacer?”. En eso escucha el rugido del agua que restalla en la pila. Sale del baño y se saca diestramente los zapatos y el pantalón. Presuroso, empieza a registrar los cajones en cuclillas, baraja las ristras de ropa buscando una pijama pero no la encuentra. El gato llega de afuera y empieza a restregarse en sus muslos y pantorrillas desnudas. Se queda viéndolo unos segundos, admirado de esa ternura y donaire que solo los gatos saben ejecutar al mismo tiempo. No resiste la tentación de abrazarlo, así que lo carga en sus dos brazos como un niño y en voz aniñada le dice “¡Esperate! ¡Ya voy! es cuando yo digo, gato, no cuando vos decís, los humanos mandamos, ¡Date cuenta!». El gato ronronea en sus brazos y estira el cuello hacia afuera buscando una ruta de evasión, se empieza a mover con espasmos pero usted no lo suelta hasta que siente sus garras. «¡Andate pues!- le reclama- ¡Nunca te gustaron los mimos!». Al estirar los brazos, el gato se libera y usted siente más intenso el hormigueo sanguíneo y más agudo el dolor. Se toca el pecho, donde el agua del lavandero aún no se seca. Usted se asusta, naturalmente, con la idea de un infarto. Se acuesta en la cama boca arriba para descansar del dolor. Se queda examinando el techo unos minutos como para distraerse de sus pensamientos fatales. En las texturas del yeso imagina estrellas, unas que se alejan y otras más cercanas que parece que explotan. Así se queda unos minutos hasta que parece extinto el dolor. Después, vuelve a preguntarse dónde habrán quedado las pijamas. ¡Ah! Nunca se curó de sus malos hábitos. Se ríe sin apartar los ojos del techo, ríe de lo absurdo que ha sido convencerse con las mismas palabras vanas, luego de ordenar la casa un fin de semana entero, «esta vez sí voy a ser un hombre más ordenado”. Recuerda las palabras de su madre, con ese acento muy suyo que a la par alecciona y se lamenta: “¡Quien no pone en su cuarto nunca pone orden en su vida!». Cuando entonces, hace ya más de cuatro décadas, creía que una persona adulta sabe cómo conducirse en la vida, pero uno va siempre horadado por ese gran vacío de no saber qué hacer, porque ningún día es idéntico al otro cuando apenas alcanza para el pan, y esa dura ley obliga a improvisar en la marcha. Nunca tuvo ni el tiempo ni el ánimo para encontrarse a sí mismo, prematuramente intuyó que se trataba de una operación circunstancial que depende más de la necesidad que del ocio. Siempre dudó de la engañosa epifanía que revelan las drogas, de la meditación freudiana, del encierro en el claustro o del retiro en el desierto, usted, hombre de acción por necesidad, se centró en vivir sin dejar pasar la mierda por encima del cuello, y eso es cosa de honor entre los hombres que no nacen al pie de un trono.
De pronto, vuelve como de un sueño al escuchar la vibración lejana del agua y se echa a correr descalzo y sin pantalón, esperando llegar vivo para apagar la llave. Pero acabado de dar el quinto paso lo hace tambalear un dolor intenso en medio del pecho. Usted sigue la marcha como por inercia, con pasos lentos y confusos, pero se empieza a quedar sin aire, se siente mareado y confundido. Entonces se precipita con espanto hacia la rotunda verdad: se está muriendo. Intenta agarrarse de la pared más próxima, pero sus miembros no obedecen y se empieza a desplomar. Hasta este punto el dolor y la asfixia eran más graves que el miedo, pero todo cambia cuando ve aparecer, en su cerebro todavía consciente, la figura de Cristo, como para atormentarlo porque nunca estuvo seguro de creer en Él. El miedo lo obliga a pedir perdón, con ruegos y patadas usted se cuelga de su túnica, pero Cristo le da la espalda y desaparece en los intersticios del desmayo, usted ve esta imagen como una revelación, piensa que del otro lado no lo espera nada ni nadie, porque no creer en Dios es también admitir la inexistencia del infierno. La verdad de esa proposición, lo hace imaginar que no va a despertar nunca y que todo será negro, negro y vacío, como esa quietud desconsolada que rezan los versos:
«…un punto negro y vago en la onda lívida del lago, para siempre jamás».
Todavía no llega al suelo, y usted ya es capaz de sentir cómo se aquieta la sangre en sus venas, al mismo tiempo que siente alejarse el mundo conocido, el ruido de sus oídos, la luz de sus ojos. Ahora que su conciencia se reconoce abandonada por Dios, da rienda suelta a imaginaciones más lógicas. Imagina un cuerpo humano, tendido sin vida sobre un desierto. En cuestión de segundos, el cadáver se cubre de un espeso manto de insectos: hormigas que arrancan pedazos de piel que arrastran pacientemente hasta los nidos; cucarachas que comen con avidez de los huecos que van abriendo los gusanos; y aladas moscas y chayules que perezosamente aterrizan y no alzan vuelo hasta saciarse. Ahora ve un esqueleto sobre el mismo desierto, con una mitad enterrada y la otra a la intemperie. Esta vez, el sol conocido abarca unos tres cuartos del cielo visible. El calor que irradia de sus rayos cobrizos desintegra los huesos, dejando solo un polvo fino donde apenas se adivinan las líneas de la osamenta. Después ve cómo el sol estalla y arrasa con todos los planetas. Y la parcela del desierto en cuestión, donde yace el polvo calcáreo del esqueleto, es arrastrada hacia vacío por el fuego del estallido solar. Luego ve granos de polvo blanco entre los escombros de la Vía Láctea. Entonces le sucede lo mismo a todas las galaxias, una a una se van cayendo del cielo, y usted las ve caer helicoidalmente hasta que desaparecen a sus pies, volviéndose un puntito blanco que se prende como un fósforo y se extingue en las tinieblas de una eterna noche. Y así, el universo se vuelve telón sin mácula, infinitamente negro. Y ahora, sin el calor de una estrella, hace frío. Su imaginación ha venido siguiendo tan bien los pasos de la agonía que, del otro lado, en el mundo real donde se muere, usted también siente un frío intenso y abrasador, un frío que lo distrae de su cabeza estrellada contra el embaldosado. Sin embargo, a pesar de no sentir el calor de la sangre que sale a borbotones de su frente, le queda suficiente vida para lamentar la nueva situación del gato, y toda el agua que va a derramarse hasta que alguien sienta el hedor de su cuerpo. Entonces se le crispan todos los músculos y exhala el alma por la boca. Lo demás es dulce, dulce como un sueño sin recuerdos.
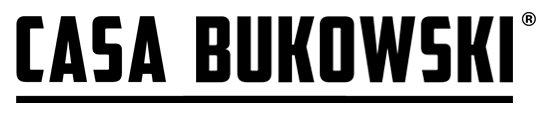

Narrativa exquisita Manuel! Que hermoso todo, por favor publica más 🙂