REPTILES – GABRIELA MAYER
Cuando no tenía nada, deseé
Cuando todo era ausencia, esperé
Cuando tuve frío, temblé
Cuando tuve coraje, llamé.
(“A primera vista”, Chico César)
Costó encontrar la casa. La búsqueda había sido larga. Hasta que un día sí, supimos que era esa. Al principio, volábamos. Nos seguíamos de habitación en habitación. El aire no presentaba resistencia. Casi todo el tiempo resonaban las risas. Nuestros cuerpos jugaban a alcanzarse, expectantes. Se acompañaban. Se rozaban. Se enredaban. Éramos ligeros, por eso no nos resultaba difícil volar. El aleteo era constante. Cada tanto, alguna pluma se caía al suelo.
* * *
Seguíamos convencidos de que esa era la casa. Aunque, con el paso de los meses, nos empezó a costar lo del vuelo. Nos cansábamos bastante. Batir alas todo el día no es tan fácil como parece. No lo dijimos, pero los dos pensamos que flotar era mejor opción. Los cuerpos quedaban suspendidos en el aire, apenas un metro y medio sobre el piso.
Nos impulsábamos con piernas y brazos, como si nadáramos. Al no usarlas, las alas poco a poco se ajaron. Sin que nos diéramos cuenta, se fueron desprendiendo. No nos pusimos tristes de perderlas, porque flotar también era divertido. Y nos gustaba flotar juntos. A veces, él parecía nadar encima de mí; otras, yo arriba suyo. O jugábamos a escapar, perseguirnos y atraparnos. Al principio avanzábamos rápido por el aire, pero se nos fue haciendo más y más difícil.
* * *
Hacía tiempo que no volábamos y llegó un día en el que ya tampoco pudimos flotar. No es tan grave, le dije yo. Claro que no, me respondió él. Si la mayoría de la humanidad camina. Por la casa empezaron a resonar mis pasos, más ligeros, y los suyos, más pesados. A veces nos seguíamos, pero otras simplemente cada uno tomaba su camino. Es lindo caminar, me dijo él. Sí, la verdad que sí, dije yo. Volar era muy cansador. Y flotar, también. Ya no quedaba rastro de nuestras alas. Y, cuando intentábamos flotar, apenas nos elevábamos unos centímetros.
Nuestros cuerpos pesaban contra el piso, los pies prácticamente presos de la fuerza de gravedad. Antes, cuando volábamos, podíamos alcanzar los estantes que llegaban hasta el techo, teníamos otra perspectiva. También había que cuidarse del calor de las lámparas, que podían ser dañinas para nuestras alas.
Una mañana que él había salido, intenté un vuelo. Me paré arriba de la cómoda, como tantas veces. Ya no tenía alas, así que batí los brazos. Los batí con toda la energía de la que fui capaz, pero caí pesadamente al suelo. Entonces traté de flotar, impulsándome como lo hacía antes con brazos y piernas. Pero tampoco.
* * *
Nos agotábamos subiendo y bajando la escalera antigua de madera, con peldaños altos e irregulares. Por eso, intentamos reducir la cantidad de ascensos y descensos diarios. Igualmente, no había más remedio que emprender esos viajes cuesta arriba o cuesta abajo varias veces al día. Lo hacíamos aferrados al pasamanos.
Ya era raro que nos cruzáramos. Una tarde nos encontramos de casualidad en el descanso de la escalera. Él subía y yo bajaba. Me canso demasiado, dijo él. Yo también, cómo me pesan las piernas, le respondí. Todavía seguíamos queriendo la casa. O tal vez cada uno la quería a su manera.
Si escuchaba sus pasos arriba, me quedaba abajo. Y él hacía lo mismo. Ni bien escuchaba su andar pesado por la escalera, sabía que me tocaba bajar. O subir. Lo difícil era pasar sin rozarlo. Me apretaba contra la pared. Algo de agilidad todavía me quedaba. Nos volvimos expertos en la alternancia. Arriba, abajo. Abajo, arriba. Podíamos pasar horas sin vernos. Inclusive, días. Apenas hablábamos. Un buen día, un buenas noches que retumbaba desde abajo hasta arriba o desde arriba hasta abajo.
* * *
Cuando él no me veía, buscaba en el armario el bastón que había sido de mi abuela. Lo usaba para impulsarme, lenta, de un escalón de madera a otro. Él tampoco dijo nada, pero también se consiguió un bastón. Lo vi un par de veces desde la cocina, mientras atravesaba el pasillo, la espalda encorvada, el pelo que empezaba a encanecer. Nuestros pasos eran cada vez menos ágiles, se escuchaba el pac, pac, pac de la punta de los bastones sobre el piso de madera, como un eco antiguo de nuestros pasos jóvenes. Cada tanto escuchaba sus caídas, así como él escucharía las mías.
Cuando ya no pudimos caminar más, tuvimos que reptar. Lo más complicado era la escalera. Pactamos quedarnos cada uno en una planta. Ya no estábamos en condiciones de subir y bajar. No lo dijimos, porque no nos hablábamos, pero lo sabíamos. Yo me quedé abajo. Él se quedó arriba. Hubiera querido subir una vez más para despedirme, pero realmente no tenía fuerzas. Y él tampoco. La casa se había convertido en un espacio hostil.
Me dolía el estómago, mi principal punto de apoyo. También me ardían las manos, con las que me impulsaba como podía hacia adelante. Me quemaban los callos en los dedos. Las rodillas, hinchadas, se me habían amoratado.
Me recorrían temblores, casi siempre tenía frío. No podía llegar a las mantas en el primer piso. Me fui quedando en la cocina. Siempre me había parecido el espacio más luminoso y cálido. Cuando tenía energías, me arrastraba hasta la ventana, a tomar un poco del sol tibio que atravesaba el cristal. A veces hablaba sola, porque necesitaba confirmar que seguía teniendo voz.
Mi cuerpo flaco pesaba tanto. Y eso que apenas comía. Era un esfuerzo enorme avanzar algunos metros. Los músculos se estaban atrofiando. Se resistían con una fuerza inusitada a que los estirara. Los olores de la casa parecían unirse todos en uno solo, fuerte y agrio.
Los días y las noches eran prácticamente iguales. El dormitorio y la cama habían quedado arriba, inalcanzables. Eran suyos. Dormía en el piso. Me había agarrado un almohadón del sofá. El resto de mi cuerpo se acostaba, como podía, sobre las baldosas. Hacía tiempo que no podía extender brazos ni piernas. Mis dedos, arqueados, asemejaban garras.
Ya casi no podía reptar de ambiente en ambiente. Por los pocos movimientos que escuchaba arriba, él tampoco. Mi cuerpo se fue convirtiendo en una bolita. Las rodillas flexionadas contra el pecho. La cabeza entre las piernas. Junto al horno. Como si, aún apagado, pudiera darme calor. Temblé de pies a cabeza. Cerré los ojos. El precipicio negro me succionó.
_______________________________

Gabriela Mayer
Escritora, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Publicó tres volúmenes de cuentos: El pasado sabe esperar (2018), Todas las persianas bajas, menos una (2007) y Los signos transparentes (2003).
Dos de los relatos incluidos en El pasado sabe esperar fueron premiados: “El jueves del sillón” ganó el primer premio del XV Concurso Leopoldo Marechal en 2008 y “La terraza” fue elegido segundo premio del Concurso de Cuentos Victoria Ocampo 2015 ”Nelly Arrieta de Blaquier”.
Obtuvo menciones en el séptimo concurso literario de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba (ACIC) con su relato “Vecina” (2020), en el 19 Concurso Nacional de Cuento Corto Babel por “El esquive” (2019) y en el Concurso Interamericano de Cuentos de la Fundación Avon para la Mujer por “Guardarropa” (2003). Sus relatos integran diversas antologías y publicaciones.
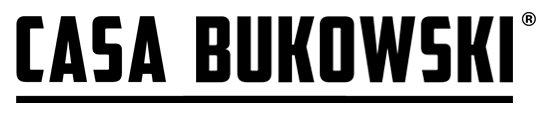

Un hermoso relato. Atrapa el tema, tiene el ritmo necesario, nos invita a reflexionar. Enhorabuena.
¡Muchísimas gracias, Javier, por tu lectura y comentario! Qué bueno saber que el cuento te atrapó.
¡Escalofriante! ¡Muchas gracias por tamaño cuento!
¡Muchísimas gracias por tu lectura, Hugo, y por tan lindo comentario!
El amor, ese intangible, ese misterio, siempre
Gracias por leer, Ricardo… ¡así es!