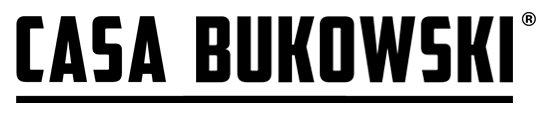Guillermo Sevilla González «cuatro cuentos de humor negro»
La cúpula
Era un día de clases de esos en los que algunos estudiantes se destacan y a otros solo les hace falta humear por el cerebro de tanto esfuerzo por dar lo mejor de sí, pero que por más que intenten, lo único que hacen es poner una carga de estrés insoportable sobre sus cuellos. Hablo de la defensa de las monografías universitarias para obtener un título de Licenciado.
Habíamos trabajado tanto en ello que al fin vimos los resultados esperados y, en la alegría producida por el logro, era necesario, como es tradicional, salir de la rutina. A Wan Jin, seudónimo dado a uno de nuestros compañeros, se le ocurrió la idea de ir a tomarnos unas heladas.
—¿A dónde vamos? —preguntó Raúl.
—Yo a donde sea —respondió el ilustre embajador de Rusia en Nicaragua, seudónimo de otro de los integrantes de la cúpula, nombre que le habíamos dado a nuestro equipo.
Sobraban las propuestas de los lugares donde podíamos ir a celebrar. Entre ellos, El Jarro Café, Dónde la Claribel Tablada, El Wawa, el mirador o, ya por último, a cualquier lugar; lo que queríamos era tomarnos unas cuantas cervezas y relajarnos un poco.
La decisión la tomó el embajador del Vaticano en la nación, sobrenombre dado a un joven de amplios conocimientos bíblicos y muy religioso. Todos se quedaron sorprendidos, pero sin decir nada lo siguieron, así como había pasado con el Señor y sus seguidores. Nadie sabía para dónde los llevaba y, de pronto, nos vimos sentados en unas sillas blancas, curtidas por los años y algunas sin espaldar o sin un brazo, las paredes sucias y rayadas y, en el fondo, una antigua roconola de cinco teclas en cruz.
—¿Qué hacen tan honorables diplomáticos aquí? —dijo Raulito mientras escogía entre las sillas una que no lo traicionara.
—Querían cerveza y acá las hay —contestó el embajador del Vaticano—. Nosotros los prelados también damos misa en las capillas, Raulito, no solo en las catedrales.
La decepción más grande fue cuando, al calor que produce el alcohol en la sangre y entre brindis, risas y conversaciones de interés colectivo, le pasamos unas cuantas monedas a la mesera para que nos pusiera música de nuestro tipo y no se encontraba ninguna.
—No cabe duda —dijo el embajador de Rusia en Nicaragua—, que el coro es fundamental en las capillas, señor embajador del Vaticano. Por falta de ambiente se pierden los fieles.
Pero al señor nuncio solo le interesaban las cervezas, a lo que contestó:
—La música es idioma universal, pero esta botellita —dijo levantándola hasta arriba—, esta botellita que ven acá, de estas no hay en Roma.
Todos soltaron a reír a carcajadas y, brindando con lo poco que quedaba en las botellas, pidieron otra ronda. La pobre mesera, sin saber qué hacer ante la situación de la vieja roconola desactualizada y la presión de La Cúpula, decidió que era la última tanda que les vendía, bajo la excusa de que ya iba a cerrar.
Esto pasó en el bar Gali, que dista a unos trescientos metros de la UNAN. Mis amigos saben el nombre real de los personajes.
Parálisis de sueño
Me puse cómodo en un sofá de la casa. En la mesa del lado, como de costumbre, emanaba el exquisito aroma de una rica taza de café que había preparado para complementar el sabor de la lectura. En esta ocasión, leía un libro inédito de un extraordinario poeta de esta ciudad. No recuerdo el nombre del autor, tampoco el nombre de la obra, pero me pareció interesante.
«Uff», me dije en voz alta, «¿qué sería de la vida sin café?» Tomé el segundo trago y me recosté sobre un cojín. «¿Y sin literatura? ¿Qué tal si faltaran los genios que dan alma a los buenos libros?» Y me respondí en voz baja: «El mundo sería un caos».
El contenido del libro me parecía maravilloso y, sin darme cuenta, me fui adentrando poco a poco entre curiosidad y suspenso, como quien transita por la noche algún barrio desconocido. También el sueño se fue apoderando de mí y, por más que intentaba mantenerme despierto para adentrarme en el misterio que envolvía la obra, me quedé dormido.
¡Pobre de mí esa noche! Mi cerebro le dio continuidad a la historia, pero esta vez a su manera: primero comencé a escuchar pasos que bajaban las doce gradas de la casa, luego unas sombras pálidas se abalanzaban sobre mi rígido cuerpo sin movimiento. «¡Dios mío!», grité una y otra vez sin lograr que nadie, ni siquiera mi ángel de la guarda, viniera en mi auxilio.
Pronto las sombras tomaron formas de humanos con rostros horribles y uñas largas y agudas con las que desgarraban mi piel y extraían mis vísceras. En ese momento quería gritar, pero mi voz no lograba salir al exterior, produciéndome un tipo de desesperación y zozobra aún mayor. Me acordé de los rezos que mi madre me enseñó desde chiquito, pero me eran inútiles los recuerdos ya que mi lengua no podía pronunciar palabra alguna.
Entonces se abrió un agujero profundo y las sombras con figuras humanas luchaban por arrancarme el corazón y dejarlo caer ahí. Después de unos diez minutos de lucha, por fin pude cruzar los dedos y hacer la señal de la cruz, persignándome sin detenerme por tres veces repetidas, repitiendo esta jaculatoria: «Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, con tu sangre me sello para librarme del mal».
En eso abrí los ojos, palpé con mis manos todo mi cuerpo y me di cuenta de que estaba bien. «¡Maldita sea!», exclamé. «Una parálisis de sueño casi acaba con mi vida. ¡Maldita sea!»
Los poetas malditos
Hablábamos de todo un poco, el reloj marcaba las horas sin ningún retraso y la conversación se ponía cada vez más interesante.
—Qué rico es hablar con personas cultas —dijo Luis, mientras estéticamente encendía un cigarrillo.
—¡Qué cultas ni qué ocho cuartos! —exclamó uno de los muchachos sentados a la mesa—Esas son las vichas que ya nos tienen bien locos —y alzando la mirada hacia el mesero que en el fondo de un pasillo se distraía con el teléfono, le silbó e hizo un gesto con la mano para que le trajera otra ronda.
—¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida todavía los poetas en Juigalpa no tengamos el lugar que merecemos? —se interrogó Lucas— y prosiguió—: La mayoría de nuestras obras mueren el día que también nosotros morimos; con suerte alguna se queda en el rincón de alguna biblioteca de la ciudad donde poco a poco es destrozada por la polilla y el moho o tal vez por el olvido.
—Algún día los poetas gobernaremos el mundo —contestó Luis—. Solo será cuestión de tiempo.
—Brindemos para que estas palabras se conviertan en hechos —animó el más joven de los poetas del grupo—: ¡Salud!
—¡Salud!
—¡Salud!
Las horas se adentraban en la noche y las risas, brindis y disputas formadas por temas en debate opacaban la música. La mesa estaba llena de botellas y los poetas seguían pidiendo y tomando sin control. Pronto llegó la hora del cierre y aunque el mesero de vez en cuando se encontraba distraído con el teléfono, les había proporcionado una excelente atención. Uno de los muchachos le había ofrecido buena propina, pero lo mejor de todo fue a la hora de pagar: entre todos y con monedas lograron ajustar para pagar la deuda.
—Ahí te quedas con el cambio —dijo Luis al mesero de manera serena y seria.
—¿Cuál cambio? —preguntó el mesero con voz fuerte y a la vez con voz de desilusión—. Ustedes los poetas son unos malditos… Saben jugar con todo, hasta con la mierda.
Mañana será diferente
Comenzaban a sentirse los fríos vientos propios de las noches de verano.
Las estrellas apenas se dejaban ver como niñas esquivas entre sombras de luz. El pobre forastero había caminado tanto que al llegar la noche se encontró solo, cansado y perdido. Nada para alimentarse, nada con qué abrigarse y las ramas secas del bosque no lograban arder por la humedad que les habían proporcionado las constantes lluvias en las que se ahogó el invierno.
—Me quedaré acá —dijo el pobre hombre en tono bajo mientras se sentó entre las gigantescas gambas de un árbol viejo y frondoso que lucía imperante entre los demás árboles del bosque—. Mañana será diferente —pensó cruzando sus brazos en equis y apoyando sus manos sobre sus hombros en busca de una manera de apaciguar el frío, que minuto a minuto se hacía sentir con más violencia sobre su marchita piel. Jamás imaginó que la baja temperatura que lo hacía tiritar cada vez más fuese el frío de su agonía. La muerte, la gloriosa muerte, clavó sobre su alma una daga de hielo, con la que cruelmente le arrebató la vida.


Guillermo Sevilla González (Comarca San Pablo, Acoyapa, Chontales, Nicaragua 11 de diciembre de 1998). Es un poeta y cuentista chontaleño. Licenciado en ciencia sociales graduado en la UNAN-CUR- Chontales. Desde temprano escribe cuentos y poemas principalmente de humor negro, aunque su poesía aborda lo místico y lo telúrico. Es miembro activo del Movimiento de Poesía, Arte e Historia “Gregorio Aguilar Barea”, y miembro de la junta directiva del Festival Latinoamericano de Juigalpa. En 2025 publicará su primer libro: “Cuentos de Sevilla” su poesía y cuentos han sido publicados en antologías nacionales como: “La casa de los poetas” así mismo en revistas nacionales e internacionales.