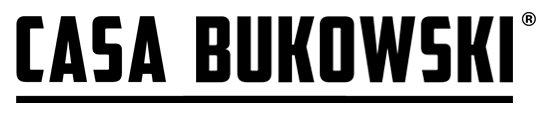MARÍA ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ – INCENDIO MINERAL
Por Matías Escalera Cordero
La primera vez que leí el poemario Incendio mineral de María Ángeles Pérez López, me impresionó el modo cómo se combina, en él, el adentro y el afuera, en cada poema, y en todo el conjunto del mismo; algo que yo mismo busco, desde el principio, también en mi propia escritura; pero es que, además de ese denso diálogo con el mundo que se establece en toda la obra, está esa honda intertextualidad tan exigente, que no es exhibición, sino necesidad de quien se sabe dentro de la corriente de las voces que la han precedido, tan característica de la obra de M. A. Pérez López, algo que siempre he sentido también como una espontánea necesidad. Así, pues, es un placer para mí, personalmente, y para esta sección de Casa Bukowski, presentarles, estos poemas de Incendio mineral, seleccionados por la propia autora para nosotros.
Incendio mineral (Madrid, Vaso Roto, 2021)
Seleccionados por la autora
1
Mi cuerpo choca contra los pronombres. No sé a cuál de sus exigencias obedezco.
No es cierto que sean cáscaras vacías: son vísceras y plasma en la transfusión que
cede cada uno de nosotros. Cuando va a amanecer y salimos desnudos a la habitación más
fría del idioma, entregamos materia y ADN.
La luz parece tan solo una escaramuza y los hospitales todavía no apaciguan el pavor,
pero nosotros ya avanzamos por corredores simétricos y grises con un hilo de sangre de la
mano, como si Ariadna hubiese decidido no llamarse Ariadna sino Penélope y tejer toda la
noche su condena. Como si ellas dos se hubieran abrazado en la temperatura del temor y
hubieran recordado que la sangre es un hilo que cose cada parte de su cuerpo: un riñón sobre
el otro en la diálisis; las dos clavículas como dos mariposas atrapadas que el esternón clavó
contra su tórax; un ovario que llama al otro en las veintiocho ocasiones en que la luna gira
alrededor; o el agua en los pulmones del ahogado. Como si las dos fueran una: solo un hilo.
De la sangre que gotea por él, muy deprisa, caen los pronombres y manchan el suelo. Se
enfadan quienes limpiaban las salas del hospital. Podríamos haber soltado piedritas para
tropezar en el agotado itinerario de la vuelta. De todas formas se habrían enfadado, o ¿es que
acaso se incluyen en la palabra nosotros? Lo desconozco.
¿Y ahora? ¿Quién crees que eres yo?
Solo soy una herida en el lenguaje.
con María Ángeles Maeso
2
Desciendo hasta tu cuerpo y me oscurezco. Me pierdo en tu penumbra, en la apretada
maraña de tu boca.
Han desaparecido las huellas de enfermeras y de antílopes, de pasajeros sombríos en
el atardecer del metro. Los flamboyanes son promesas rojizas que nada quieren saber de la
ciudad. Gotea, sobre los túneles también sombríos, la perlada e infame desmesura del sudor.
La grasa de los motores recalienta la tarde hasta asfixiarla.
Entonces, agotado ya el día, entro en ti como en una cueva fresca y sibilante. Atrás
quedan las horas insulsas, los platos de comida precocinada que se adhieren al plástico, los
teléfonos que suenan sin que nadie conteste. Atrás queda, al fin, la expoliación carnal de las
mañanas, fibra en la que los músculos se tensan hasta abrirse en puntitos de sangre que no
se ha dejado domesticar por completo.
Cuando entro en ti, todo se borra: palabras que aprieto contra el paladar hasta
volverlas de agua; archivos de memoria que no encuentro; proteína que pierde su estructura
en la embriaguez extrema del calor.
Cuando entro en ti, la noche me posee.
El cuerpo pertenece a su placer.
3
Sobre el eczema del asfalto corre una hilera de hormigas laboriosas. Ellas conocen el
poema de Pound y no le temen a la palabra usura porque en el territorio del hambre no resulta
posible imaginarla. Artrópodos de las inmediaciones del lenguaje.
Escarban bajo tierra por si hubiese otras acepciones más nutricias. No necesitan decir
hoja o decir savia para sentir la felicidad extrema de los dientes. No necesitan que yo ponga
en su boca nada más que una miga desenvuelta. Pueden hacer suya la ciudad porque la hemos
abandonado a su intemperie y ellas pertenecen también al mismo reino de lo invisible que las
mendigas rumanas junto al supermercado.
Cuando están muy cansadas y se duermen sobre los carros vacíos de la compra, los
insectos penetran en su sueño. Al fondo del agua más oscura, donde han quedado quietas
brevemente, comparten con las piedras su inmovilidad.
Nada ocurre en la superficie que se irisa con el viento pero en el lodo profundo las
larvas se agitan. Mientras el agua duerme, ellas reclaman alimento a los adultos, que les
entregan materia líquida regurgitada.
Entonces recuerdo de golpe que yo también he crecido con palabras que otros
lamieron y han masticado hasta la extenuación, como esos chicles rosa con los que termina
doliendo respirar. Las han deglutido y vuelto a deglutir dejándolas resecas en su hollejo, pero
yo lo chupaba con fruición por si aún soltasen alguna perlita de sabor en mi boca. Las han
peinado con morosa severidad o desinfectado cuando sangraba la piel en las rodillas de la
infancia. Las han abrigado, vestido de uniforme, desnudado en los hoteles. Las han poseído.
En el sueño las larvas (las palabras) crecen veloces y avanzan disciplinadamente como
niñas enlutadas que llevaran una tela de pañal en la cabeza, madres de otra plaza circular cuyo
oscuro grito no termina de agotarse. Cuando el sueño se rasga, la luz primeriza del amanecer
descubre a algunas de ellas hilando seda.
¿Son las moiras? ¿Las ilegibles fulguraciones de la noche que muere? ¿Las que
transformaron el cordón umbilical en hilo destrenzado y deglutido?
También está genéticamente determinado su sexo, y se dividen según sus
cromosomas. ¿Las palabras? No, los insectos (e insectas).
Me sobrecoge sentirme tan cerca de su lado, en lo invisible y verdadero que es la piel
enfermiza en la ciudad sobre la que caminan sin temor.
Los científicos las llaman hormigas del pavimento, y cuando las nombran tan objetiva
y presuntuosamente, creen cancelar cualquier duda que se hubiese abierto debajo de sus
patas, pero lo cierto es que al correr por la piel enrojecida del asfalto, traen la luz y verdad de
lo inasible. Son apelaciones radicales de la sombra.
Las mendigas y yo también lo somos.
con Aníbal Núñez
4
López, hijo de Lope, hijo de lobo.
Camada de palabras en la boca. La madre las arrastra por el cuello, protege en la piedad de sus colmillos cada cría que nace hacia lo oscuro.
Lobeznos cuya piel, también oscura, señala que aún son tránsito y progenie. Cuando nacen, sordos y ciegos durante muchos días solo intuirán el cuerpo de la madre, la tibia exhalación de sus mamas agrestes. Corre un hilo muy blanco por su hocico. El mismo que alimentó a Rómulo y Remo. El que fundó después Roma la eterna. Todas nuestras ciudades erigidas sobre esa leche montaraz y sorda.
Plazuelas y estaciones de tren que chapotean, sin saberlo, en el líquido indómito que brotó de madre. Luego Remo lo teñirá de rojo cuando sea asesinado por su hermano.
El fratricidio mancha los días, las glorietas, los obtusos semáforos que gesticulan en la noche temible de la sangre. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta la loba a cada hijo.
Pero ahora, cuando las palabras son todavía muy niñas, en la extrema piedad de lo salvaje solo un líquido blanco moja el mundo.
De las mamas dolidas y valientes surge la llamada a alzarse sobre el suelo, a ser lobatos. Vendrán las piezas dentales a colmar a cada cría. Le enseñarán el rumbo de la caza. El perfume sangriento de vivir.
Cuando dejan la cueva de la boca no olvidan su patronímico, su condición audaz de brote y descendencia en relación con la camada y con la especie. Llevan su apellido en la cerviz, animales domésticos de pronto, sometidos por esas palabritas a la deuda imperiosa de su clan. Perfectos alfiles del tablero, piezas para el servicio del señor que, tras la levita azul de los domingos, no olvidan que en su origen fueron lobos.
Canis lupus.
Parientes del aullido de la noche bajo la tosca malla de metal. Cubiertos con chapa repujada, adorna su violencia el guantelete, el yelmo, el ristre, la armadura. Gritan como animales acosados. El caballo cae vencido contra el suelo.
Sin embargo nada dura la roja euforia de contemplar a Remo vencido contra el suelo. Hombre y presa bajo la misma piel. Quien hoy venció es mañana derrotado. Se nubla la memoria del combate.
En el furor extremo de la Historia solo brilla la primera dentición, vagido de la vida que no tiembla. A los pechos de loba se dirige, a su reguero blanco, a su osadía.
Cuando llega la noche y tengo miedo, reconozco en mi nuca la correa con la que estoy atada al apellido. Pero en la sombra suenan mis hermanas. Su aullido me permite levantarme de mi propia estatura, de la legislación de lo real. Casi a tientas, entonces, sacudo mi pelaje y, olisqueando la leche, subo a madre. A la inocencia extrema en sus colmillos y el fervor derramado de la luz.


María Ángeles Pérez López (Valladolid, 1967) es poeta y profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, donde trabaja sobre poesía contemporánea en español. Antologías de su obra han sido publicadas en Caracas, Ciudad de México, Quito, Nueva York, Monterrey, Bogotá y Lima. También han sido publicados libros suyos de modo bilingüe en Italia, Portugal y Brasil. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, hija adoptiva de Fontiveros y miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros, el pueblo natal de San Juan de la Cruz. Es autora, en otros, de los siguientes poemarios: Tratado sobre la geografía del desastre (1997). La sola materia (1998). Carnalidad del frío (XVIII Premio de Poesía Ciudad de Badajoz, 2000). La ausente (2004). Atavío y puñal (2012). Fiebre y compasión de los metales (2016). Diecisiete alfiles (2019). Interferencias (2019). Mapas de la imaginación del pájaro (2019). Incendio mineral (2021).